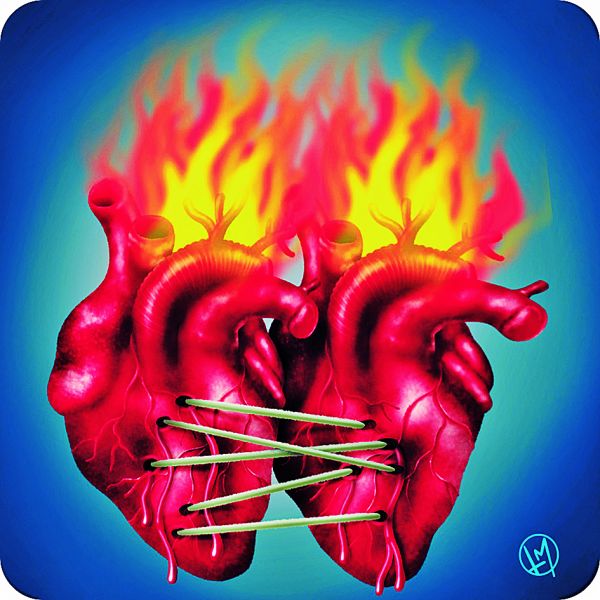
Luis Miguel Morales C.
In memoriam Ruy Pérez Tamayo.
Quizá lo único bueno del alcohol sea las catarsis de los bebedores y las terapias de grupo con amigos que se turnan para desempeñar los papeles de psicoanalista o paciente. Por supuesto, esa clase de terapias sólo es posible entre contertulios que saben escuchar. Tuve un amigo muy querido, fallecido ya, que a la tercera copa disertaba sobre el arte de amar, un tema del que sabía mucho después de cuatro matrimonios y algunas uniones libres. A pesar de tantas rupturas, no se consideraba reprobado en esa materia, pues nunca creyó que el amor fuera “una lámpara de inagotable aceite” como dijo el poeta Sabines. Detestaba, por eso, las columnas de chismorreo donde los periodistas lamentan en tono de réquiem los fracasos amorosos de las celebridades. “¿Fracasos? Nadie les va a quitar lo que vivieron con sus parejas”, se quejaba: “Fracasaría tal vez quien se haya propuesto un matrimonio para toda la vida, pero el que no tenga esa ilusión arcaica ya sabe que el amor tiene fecha de caducidad y trata de gozarlo al máximo mientras dura. De hecho, su condición efímera le da más valor. Ni el amor más fugaz se puede tachar de fracaso”. Pero una tarde tequilera, mientras caía un aguacero, mi amigo se abrió de capa y me hizo una confidencia amarga:
—Aquí entre nos, cada divorcio es una amputación afectiva y eso es quizá lo más jodido del nuevo mundo amoroso. Conquistas a una mujer, la llegas a conocer profundamente, sabes cómo va a reaccionar en cualquier circunstancia y confías tanto en ella que en la intimidad te das el lujo de pensar en voz alta. No hay comunicación de mejor calidad que la de una charla post-coito, con todas nuestras flaquezas al descubierto. Pero entonces viene el truene y pierdes el contacto con tu mejor interlocutora. Aunque te enganches pronto con otra mujer, tu sentimiento de pérdida no se alivia. La separación te condena a dilapidar el conocimiento de tu ex, como si hubieras estudiado una carrera que nunca ejerciste.
—Bueno —lo interrumpí—, la mentalidad burguesa es enemiga de las pasiones arrebatadas, porque las considera una mala inversión. Quejarte de haber invertido tu tiempo en un negocio que fracasó es un tanto mezquino y calculador, ¿no crees?
—No me duele haber perdido el tiempo con una mujer que ya no está conmigo, sino poseer una riqueza inútil. Los viejos amores son bienes de manos muertas. Conoces a la perfección a un fantasma que desapareció de tu vida. Por eso a mí edad ya no me animo a volver a empezar desde cero con ninguna mujer. Se necesita una energía y una fe que ya no tengo para forjar de nuevo tantas complicidades.
Muchos hombres y mujeres con una biografía sentimental similar a la de mi amigo quizá compartan su desazón, que podría inspirar a un compositor de boleros. No pretendo refutarlo, porque en materia de amores toda verdad es relativa y nadie sabe nunca si mantendrá mañana las convicciones de hoy. Pero hace poco, al releer la poesía de Ana Ajmátova, descubrí una premisa falsa en la argumentación de mi confidente. Como muchos amantes de hoy, Ajmátova defendía la libertad amenazada por el afán de poseer y ser poseído: “Hay en la intimidad un límite sagrado/ que trasponer no puede aún la pasión más loca./ Esforzarse por alcanzarlo es una temeridad, y la peor angustia invade quienes lo cruzan”. En otro poema de la misma tesitura da la impresión de haber traspasado ya esa temible frontera: “Estamos tan intoxicados uno del otro/ que de improviso podríamos naufragar”. Mi amigo no era un conservador chapado a la antigua, pero aspiraba a la fusión de las almas, un ideal amoroso cuyos nocivos defectos denunció Ajmátova, en oposición a los lugares comunes del romanticismo. El conocimiento mutuo que mi amigo se ufanaba de haber alcanzado con sus mujeres tal vez lo llevó a violar el sagrado límite fijado por la poeta rusa. ¿No habrá sido esa simbiosis la principal causa de sus divorcios?
Sólo puede amar quien está predispuesto a dejarse invadir, pero si la otredad del ser amado nos fascina al extremo de anularla, si los amantes renuncian a la existencia diferenciada para formar un monstruo con dos cabezas, tarde o temprano su instinto de supervivencia los incitará a separarse. Para los poetas cursis no hay sacrificio más sublime que renunciar al yo para formar un solo ser con la persona amada, pero cuando ella o él comienza a adivinar nuestros pensamientos, hasta los románticos más vehementes sienten escalofríos. Si desaparece la distancia entre los amantes, se extingue también el deseo de abolirla. Conocer demasiado al amante o a la amada, al grado de tener una segunda conciencia, provoca una pugna entre hermanos siameses descontentos de serlo. Sólo hay un antídoto contra esa intoxicación: preservar algunos reductos secretos de nuestra vida interior y no escudriñar los de la pareja, para que la otra o el otro lo sigan siendo.
Enrique Serna




