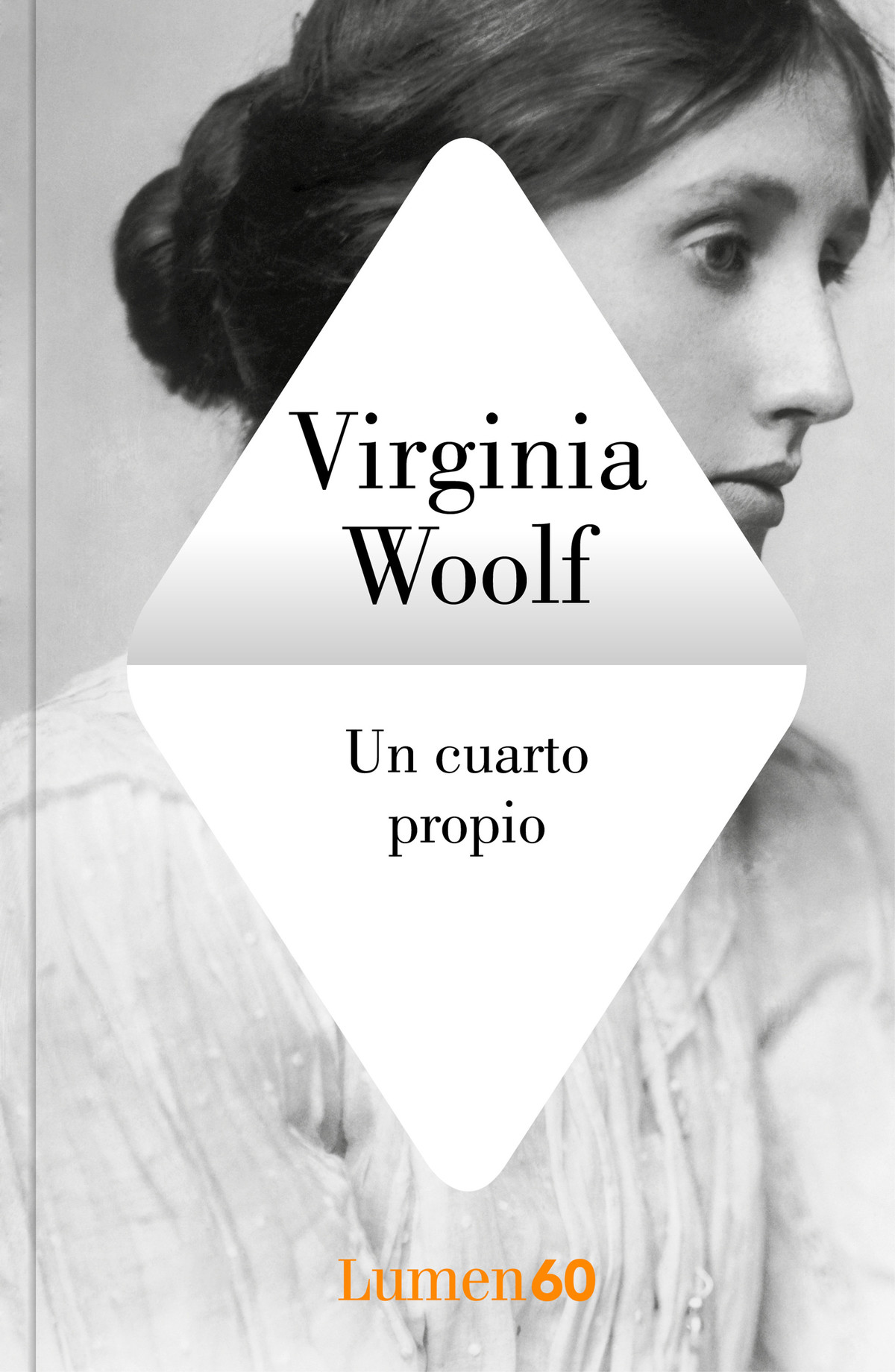
Virginia Woolf. Un cuarto propio. Traducción de Jorge Luis Borges. Lumen. México, 2022.
Todos deberíamos emprender la relectura de este ensayo. A pesar de que fue escrito en 1928, cuenta con líneas de interacción con el presente. Virginia Woolf se adelantó a su tiempo. Al darse cuenta que no había condiciones equitativas para la vida de las mujeres en la literatura, elabora una serie de reflexiones sobre la necesidad de poseer un espacio para escribir e independencia económica.
¿Por qué son tan pobres las mujeres? Es una de las preguntas formuladas por la ensayista. Por costumbres en las islas Fiji, porque antes eran veneradas como diosas, porque son débiles en el sentido moral, por idealismos, por la pequeñez de su cerebro, por el amor maternal, porque sus músculos son más débiles, por la fuerza de los afectos, por su vanidad, por lo que dicen Shakespeare, Doctor Johson y Mr. Oscar Browning… Estas fueron las respuestas de algunos varones (maestros, sociólogos, curas, novelistas, ensayistas, periodistas) a Woolf. A casi cien años de esta inquietud, podríamos responder que por la inequidad laboral y porque, como consecuencia de la maternidad, las mujeres se ven en la necesidad de reinventarse laboralmente cada determinado tiempo.
“Hace siglos que las mujeres han servido como espejos dotados de la virtud mágica y deliciosa de reflejar la figura del hombre, dos veces agrandada. Sin ese poder, el planeta sería todavía ciénaga y selva. […] Los espejos, aunque tienen otros empleos en las sociedades civilizadas, son especiales en toda acción violenta y heroica. Por eso Napoleón y Mussolini insisten con tanto énfasis en la inferioridad de las mujeres, porque si ellas no fueran inferiores, ellos no serían superiores. Eso en parte explica lo necesarias que son las mujeres para el hombre”, señala Woolf. Habría que recordar que las conjeturas de la escritora inglesa tienen como antecedente directo la idea que los griegos y romanos se forjaron de la mujer, a quien veían carente de derechos políticos, como a los extranjeros y a las personas que presentaban alguna discapacidad.
Cuando Woolf nota que no hay un piso parejo para poder hablar de la mujer y la escritura, comienza a imaginar. Establece un diálogo con Shakespeare y Thomas de Quincey, por mencionar algunos; concibe a la literatura como una cadena y a las mujeres, a pesar de ser autónomas, las visualiza dentro de esa tradición. El problema viene cuando la literatura escrita por mujeres se trunca, como sucedió en la época isabelina, en donde hubo un silencio total o censura para que no intervinieran. Ahí es cuando se le ocurre pensar en la posibilidad de que Shakespeare hubiera tenido una hermana poeta, Judith Shakespeare, y que habría tenido que enfrentar resistencias para poder dedicarse a la escritura. Bajo las mismas circunstancias quise suponer la presencia de una serie de hermanas de autores que vivieron en las mismas condiciones que Judith: Emilia Cervantes, Amelie Proust, Cristine Joyce, Brigitte Faulkner o Aurora Rulfo.
La época isabelina que se caracterizó por negar la participación de las mujeres como creadoras en el arte y la literatura, desafortunadamente encuentra eco cada vez que alguien organiza eventos culturales o coloquios en donde casi no hay participación femenina. Visiones estrechas para mundos subalternos, de oropel, más no reales.
En Inglaterra, en 1918, las mujeres consiguieron el derecho a votar. Diez años después Woolf revisa lo que pasa con las mujeres y la escritura, las implicaciones y quiénes han contribuidos a la literatura femenina. Woolf repasa la obra y los alcances de Rebecca West, Aphra Behn, Jane Austen, las hermanas Brontë, Jane Ellen Harrison, Ane Finch, la Condesa de Winchilsea y George Eliot. Un cuarto propio es escribió en 1928 y se publicó un año después, es un libro que encuentra reverberaciones tanto en El segundo sexo (1949) de Simone de Beauvoir y, tomando en cuenta que se basa también en una revisión de las aportaciones de las escritoras, en Mujer que sabe latín (1973) de Rosario Castellanos. En México las mujeres comenzaron a ejercer su capacidad de elegir y ser elegidas políticamente en 1953.
Se nos olvida cómo es que estas notables mujeres escritoras también hallaron su cuarto propio y abrieron brecha en espacios en donde no era común que los frecuentaran, como es el caso de la publicación de libros y la crítica. Sobre este último punto, Woolf enfatiza en “la imposibilidad de que una mujer opine que tal libro es malo, o tal cuadro es flojo, sin provocar más sentimiento y más ira que si opinara un hombre. Pues si ella quiere decir la verdad, la imagen del espejo se encoge; su capacidad vital disminuye”. La crítica, si está sustentada y no es un ataque de una disputa en particular, debería ser asumida como lo es: una visión de una obra para difundir sus aciertos y tropiezos, y no tendría por qué adquirir otro carácter si viene de un varón o de una mujer. Antonio Alatorre dice que “la crítica literaria es una comprensión más clarividente de la obra literaria. Significa un aumento del conocimiento intuitivo. Si la literatura es vida, la crítica es aumento de la vida”.
Lo que postula Virginia Woolf no sirvió en la pandemia. El covid colapsó esa habitación propia y acaso también con la solvencia económica. A dos años de la experiencia del aislamiento forzado, releer a Woolf nos invita a replantear que necesitamos habitaciones compartidas en la lucha de los derechos por las mujeres, un piso parejo en equidad laboral, que la maternidad no debe ser idealizada para poder disfrutarla en libertad y que los hombres se integren (de manera activa) a esos lugares de la vida cotidiana donde la mujer ya no es espejo de nada.
Mary Carmen Sánchez Ambriz
@AmbrizEmece




