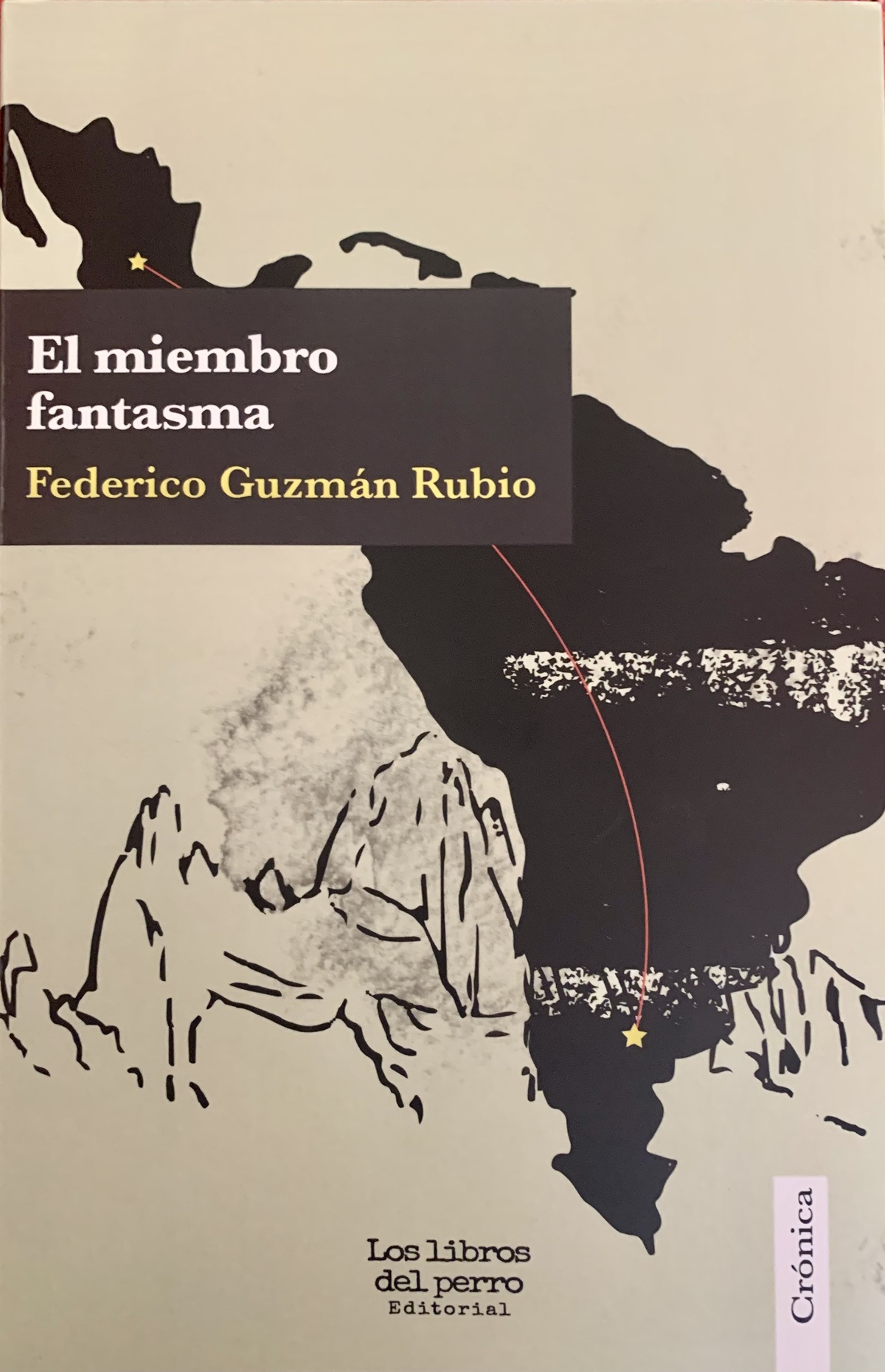
El miembro fantasma. Federico Guzmán Rubio. Los libros del perro. México, 20201.
Federico Guzmán Rubio (Ciudad de México, 1977) es un atento lector y acucioso crítico literario con la paciencia necesaria para aglutinar autores por regiones y, de esta manera, encuentra visiones en común y diferencias. Llama la atención su particular interés por ubicar lo que acontece en la literatura no sólo en México sino también en distintos países de América Latina —El Salvador, Uruguay y Argentina—. Nos hallamos ante una suerte de trotamundos, un flâneur en el sentido más sibarita y aventurero de la palabra, un cazador de ciudades literarias. Lejos está de ser un turista que puede darse el lujo de navegar en el desconocimiento y el encuentro fortuito del entorno que visita; al contrario, lleva a cabo periplos que tarde o temprano van a derivar en un autor, un libro, una librería o un acontecimiento que cimbró la historia de un país latinoamericano. Viajar es ganarle la batalla a la rutina.
Motivado por su capacidad de asombro y la admiración literaria, emprende rutas que en un inicio comenzaron por una invitación a dar una conferencia o para resolver algún asunto académico, mas luego sus caminos adquieren otra connotación cuando se sale del programa establecido y puede hurgar en otros espacios. Los sentidos del periodista están alerta, pero también la mirada del cronista que no pierde detalle del pasado y presente literario forjado no con los autores más representativos sino con aquellos que le dicen algo. Todo lo anterior lo aprovecha el ensayista para elaborar una cartografía literaria de la memoria.
Guzmán Rubio sabe que el libro de viajes es un género abierto, un cuaderno arbitrario sin reglas internas ni convenciones que trasgredir. “Los viajes sirven para conocer las costumbres de los distintos pueblos y para despojarse del prejuicio de que sólo en la propia patria se puede vivir de la manera que uno está acostumbrado”, dice René Descartes.
En este libro de crónicas hay textos que recuerdan una bitácora de viaje —versátil, amena, lúcida— y otros son una cascada de emociones y sentimientos encontrados, como es el fragmento que da nombre al libro. El miembro fantasma encapsula voces, emociones y nostalgia. Es también la experiencia de haber vivido el cáncer terminal de su padre, la desesperación, el dolor, la impotencia, el desasosiego. A su padre le gustaba salir a trotar, deambular por zonas verdes más oxigenadas, pero un día se instaló en su cuerpo la enfermedad y dio, por así decirlo, una batalla memorable que dejó sin aliento tanto al paciente como a su acompañante.
Si escribir sobre el dolor es complicado, lo es más si se trata de un sufrimiento compartido. En La enfermedad y sus metáforas (1978) Susan Sontag menciona que, hasta hace unos años, como regla general entre los médicos en Italia y Francia sólo se comunicaba el diagnóstico de cáncer a la familia del paciente. Este protocolo de salud provoca que la ensayista rememore a Stendhal, en Armancia, donde la madre del héroe evita pronunciar la palabra tuberculosis, como si el solo vocablo tuviera un efecto de aceleración en el curso del malestar que padece su hijo.
¿En qué consiste el acto de nombrar? “El sentido de cada palabra se parece a una estrella cuando se pone a proyectar mareas vivas por el espacio, vientos cósmicos, perturbaciones magnéticas, aflicciones”, escribe José Saramago en Todos los nombres. En cualquier guerra es necesario conocer quién será el enemigo y cuáles sus puntos débiles. “Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de cien batallas; si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra; si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla”, enfatiza Sun Tzu en El arte de la guerra. “Un cáncer es un tumor melancólico”, dice Thoman Paynell, citado por Sontag.
La enfermedad nos hace enfrentarnos con la muerte, dejar de abrazar a nuestros seres queridos o no escribir los libros que nos faltan. Paul Bowles en El cielo protector reflexiona: “La muerte siempre está en camino, pero el hecho de que no sepamos cuándo llegará parece restarle finitud a la vida. Lo que odiamos tanto es esa terrible precisión. […] ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde de tu infancia, una tarde que forma una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin ella? Quizá cuatro o cinco veces más. Quizá ni eso… ¿Cuántas veces más verás salir la luna llena? Quizá veinte. Y sin embargo todo parece ilimitado”.
Otras escenas regidas por la nostalgia son la presencia de Felisberto Hernández en Uruguay, el acto de leer sus cuentos en su ciudad natal y acompañar la lectura con la música de un piano; ir en busca de las hermanas Victoria y Silvina Ocampo en Villa Ocampo, localizada en Beccar, Argentina, una residencia que fue construida en 1891; además de Bioy Casares, Borges y José Bianco. El escritor que más se menciona en estas páginas es Gabriel García Márquez, quizás más como una referencia literaria que como un pretexto para explorar sus orígenes. Federico Guzmán Rubio queda a deber esa crónica por Bogotá y sus alrededores, zonas medulares —además de Barranquilla y otros lugares de la costa— para el desarrollo intelectual del novelista colombiano.
El libro forma parte de la colección crónica de Los libros del perro, editorial mexicana independiente, dirigida por Zel Cabrera. Los títulos se venden en la web: @librosdelperro. Facebook: loslibrosdelperro.
Mary Carmen Sánchez Ambriz
@AmbrizEmece




