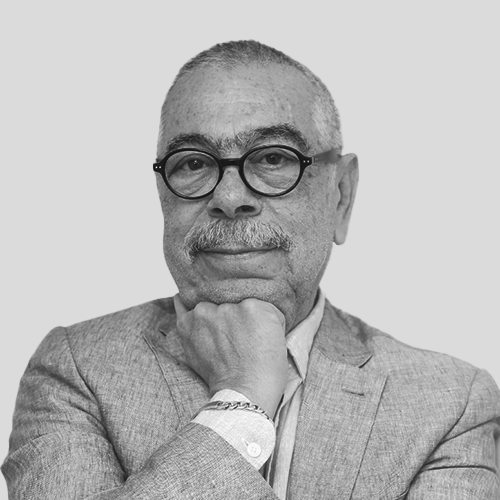Si lo escribo racionalmente podría encontrar virtudes en convertir un texto teatral en música para los oídos. Pero queda a deber estéticas que pasan por la adaptación, la escenografía, la iluminación y la voz de los cantantes.
Salvaría la dirección escénica de Claudio Valdés Kuri, un montaje ágil a pesar de la reiterativa música con diálogos poco cantables. Porque es tan ingenua la obra que mejor hubiera sido escenificarla como ópera para niños y no una farsa o comedia sobre la metáfora de los insectos y los hombres en sociedades industriales, ahí donde trabajar no da para el bienestar de nadie.
Una ópera con tanto presupuesto para su montaje debiera ser algo grandioso para su estreno. No fue así. Se nota la inversión pero escasea la creatividad en varios sentidos. Se salva el actor Joaquín Cosío porque no entra al terreno operístico, se queda en el teatro. Donde Claudio Valdés Kuri intenta subsanar un esquema escénico atractivo como relumbrón del cascarón que no alcanza a llenar la palabra arte.
Duele escribirlo porque respeto a Federico Ibarra con otras creaciones. Aquí falló. Nadie va a la ópera con mentalidad de niño a lecciones de sociología cantada. Uno espera el asombro, la vitalidad de un ritmo musical que nos lleve a la luz de acontecimientos insospechados, con innovación teatral y operística, y entonces despiertan al niño que todos guardamos. Pero no.
Me emocioné al inició de la función. “Esto va a ser espectacular”, pensé. Sí, pero de cascarón, montado con pinzas. Mejor la segunda parte, donde las hormigas se comportan como países donde imperios y hegemonías confunden al mundo. Los hermanos Capek escribieron la obra en 1921, adelantados a lo que pasaría con los seres humanos. Decirlo hoy ya no es revelador, menos si no surgió el arte por encima de la ideología.